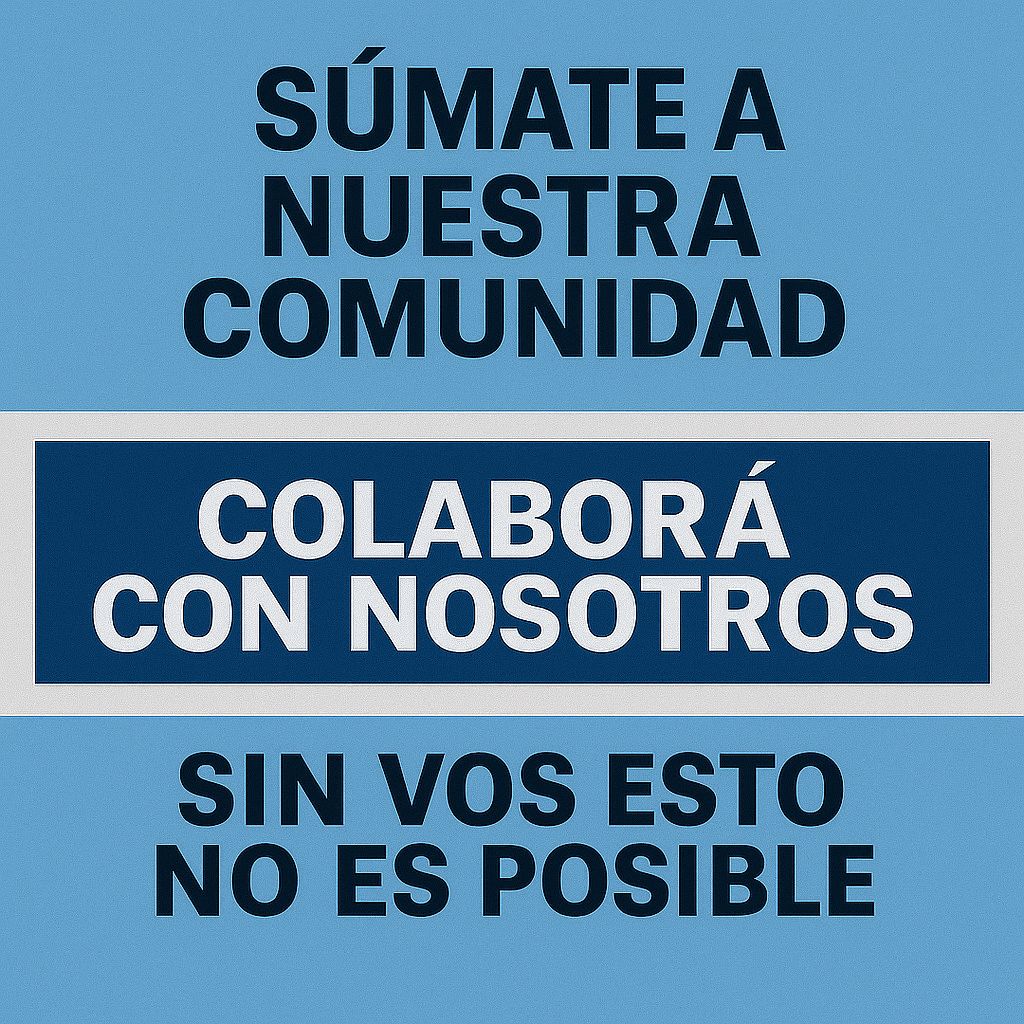Energía y virulencia: el caso Cardama y la fragilidad del Estado

Lo que empezó como un contrato para reforzar la soberanía marítima terminó en un enfrentamiento político entre Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou. En el medio, una garantía sospechosa, una empresa extranjera y un Estado que, una vez más, parece más preparado para señalar culpables que para aprender de sus propios descuidos.
El Estado uruguayo volvió a cruzarse con su sombra más persistente: la confianza en los sellos y los timbres. Esa fe casi religiosa en que un papel firmado, con membrete y número de expediente, basta para protegerlo de la realidad. Así nació, en apariencia, el contrato con el astillero español Cardama: dos patrulleras oceánicas, 82 millones de euros y la promesa de que Uruguay recuperaría un pedazo de su soberanía marítima. El plan era simple: invertir en defensa, en presencia, en mar. Lo que nadie imaginó fue que, al final, los barcos quedarían en Galicia y la tormenta política estallaría en Montevideo.
La revisión del contrato —dispuesta por el gobierno de Yamandú Orsi apenas asumido— fue presentada como un ejercicio de transparencia. Pero pronto se volvió otra cosa: una pesquisa que rozó la diplomacia, salpicó a dos gestiones y puso en evidencia que, en el Estado, los controles a veces son más decorativos que reales. La garantía de fiel cumplimiento, ese papel que debía asegurar el compromiso de la empresa, resultó ser poco más que un espejismo: un documento emitido por una entidad sin respaldo ni solvencia. Un banco fantasma que, de pronto, dejó al descubierto algo peor que un error: un descuido institucional.
Ahí empezó la segunda historia: la política. Orsi, con su estilo sobrio y calculado, habló. "Me sorprendió la energía y la virulencia con la que salió", dijo sobre Lacalle Pou, que había reaccionado con dureza ante las sospechas. La frase, que parecía diplomática, fue en realidad una forma de marcar territorio. En Uruguay, los tonos suaves a veces esconden las disputas más profundas. Orsi estaba diciendo algo más: que en los asuntos del Estado, hay quienes prefieren defender su gestión antes que a la institucionalidad.
Del otro lado, Lacalle no se quedó quieto. "No hay estafa ni fraude", respondió, "hay una operación política". Así, lo que era un expediente administrativo se transformó en una guerra de interpretaciones. La discusión se desplazó de los astilleros a los micrófonos. Lo técnico cedió paso a lo simbólico. Y en medio de los comunicados, el país entero pareció revivir un guion ya conocido: el de los gobiernos que se acusan mutuamente de haber confiado demasiado.
Mientras tanto, Cardama defiende su nombre. Asegura que cumplió con los plazos, que el contrato fue legítimo y que la garantía —si era irregular— puede reemplazarse. La empresa insiste en que los barcos se construirán, que todo es cuestión de diálogo. Pero en Montevideo la palabra "diálogo" suena cada vez más como un gesto de debilidad. El nuevo gobierno, decidido a no repetir errores, no puede retroceder sin que parezca concesión. Y la oposición, fiel a la estrategia de resistencia, se aferra a la idea de que todo esto no es más que una vendetta política disfrazada de auditoría.
En ese juego de equilibrios, nadie gana. El gobierno pierde tiempo y credibilidad. La oposición, iniciativa. La empresa, reputación. Y el Estado, lo más grave, pierde otra oportunidad de aprender. Porque el problema de fondo no es la firma de un contrato defectuoso, sino la estructura misma que lo permite: un sistema que confía más en la buena voluntad que en la verificación, en la presunción de corrección antes que en el control riguroso.
Uruguay tiene instituciones que gozan de prestigio y funcionarios que defienden su integridad con orgullo. Pero a la hora de enfrentarse con un proceso de contratación internacional, el país parece confiar todavía en la palabra antes que en la comprobación. No es mala fe, es costumbre. Una cultura administrativa que asume que el sello del Estado purifica todo lo que toca. Y cuando algo sale mal, el reflejo es inmediato: buscar culpables, no soluciones.
En ese espejo se miran hoy Orsi y Lacalle. El primero, intentando trazar distancia con el estilo de su antecesor; el segundo, empeñado en defender lo que considera parte de su legado de modernización. Ambos apelan a la transparencia, pero desde trincheras opuestas. Lo curioso es que los dos tienen razón, y a la vez ninguno la tiene del todo. Porque lo que está en juego no es sólo una licitación o un contrato naval, sino la capacidad del Estado para no tropezar dos veces con la misma piedra administrativa.
Orsi habla de responsabilidad institucional, pero su denuncia también tiene aroma electoral: necesita mostrar firmeza frente a la herencia recibida. Lacalle reivindica la continuidad de los proyectos, pero su defensa roza el personalismo. En el fondo, los dos disputan el relato de quién cuida mejor al Estado. Y mientras tanto, el Estado, real, el de los documentos y los expedientes, sigue atascado en su propia burocracia.
Las patrulleras, mientras tanto, duermen en los astilleros gallegos. Algunos dicen que la obra sigue; otros, que se frenó. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo cierto es que el mar uruguayo sigue sin vigilancia suficiente. Y eso convierte la historia en metáfora: un país que quería proteger sus aguas termina discutiendo en tierra firme quién tiene la culpa de que los barcos no zarpen.
El caso Cardama no será, probablemente, un punto de inflexión histórico. No habrá una renuncia, ni un escándalo judicial que cambie el rumbo del país. Pero sí deja una enseñanza amarga: el Estado uruguayo sigue siendo más hábil para investigar lo que ya pasó que para evitar que vuelva a pasar. Sigue creyendo que la transparencia es una palabra que se proclama en conferencias de prensa, no una práctica que se construye todos los días en los procedimientos más rutinarios.
Mirarse al espejo, en este contexto, duele. Porque detrás de cada documento falso hay un responsable, detrás de cada omisión hay un funcionario, y detrás de cada funcionario hay una cultura institucional que prefiere la inercia a la autocrítica. Esa es, quizás, la verdadera "energía y virulencia" del caso Cardama: la de un sistema que reacciona con fuerza cuando es interpelado, pero que rara vez se detiene a revisar cómo llegó hasta ahí.
En el fondo, todo se reduce a una pregunta sencilla: ¿para qué sirve el poder? ¿Para corregir o para acusar? La respuesta, como los barcos, sigue en construcción. Mientras tanto, el mar espera. Y el Estado —ese gigante de papeles y declaraciones— sigue creyendo que firmar es lo mismo que garantizar.
Pues así están las cosas, amigos, y se las hemos narrado.